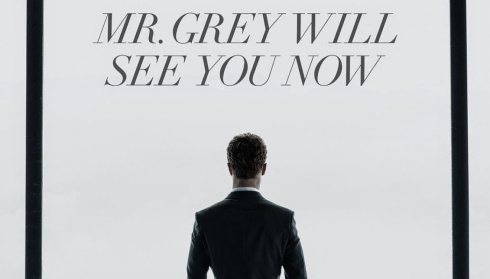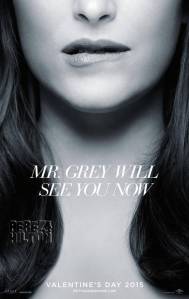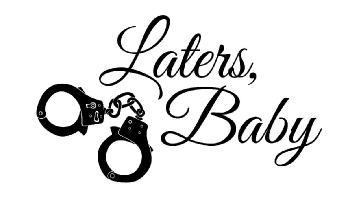Si una chica hace pis como “los varones”, ¿sigue siendo una chica? ¿Un vestidito significa obligatoriamente coquetería femenina? ¿Los pechos jóvenes son necesariamente eróticos? Las fotografías de Cass Bird no responden a estas preguntas sino que las formulan a gritos. Las imágenes y el texto crítico de la teórica queer Jack/Judith Halberstam forman parte del libro Rewilding (que se traduce algo así como “Salvajizar”) que todavía no ha llegado a estas tierras.


Si encontráramos una silla de madera parada en un bosque, ¿los árboles la reconocerían como propia? Si dos arco iris se cruzaran frente a un portal, ¿formarían un puente o una barrera? Si una figura solitaria se sentara con los brazos sobre su cintura en forma de jarra, la cabeza ligeramente recostada en éxtasis, bañándose al calor de una luz filtrada entre listones de madera, ¿se vuelve ésta quieta en lo salvaje o salvaje en la quietud? Estas y otras preguntas se ven planteadas pero no respondidas en el libro de fotografías de Cass Bird, Rewilding. Yuxtaponiendo imágenes de cuerpos hermosamente ambiguos con pinceladas de paisajes dramáticos, las fotografías de Bird se estiran hacia una serie de hilos narrativos entre rangos de cuerpos, algunos humanos, algunos vegetales, permitiendo diálogos visuales entre lo visible y lo inexpresado, el silencio y la pasión, la serenidad y el dinamismo de espacios e identidades indefinidas. La obra de Cass Bird lleva al género hacia lo salvaje y lo deja correr sin pretender encadenar su significado a la idealización de la naturaleza, pero a la vez sin la implicancia de un campo de significación completamente abierto. Deliberada y metódicamente, las imágenes aquí incluidas exigen que consideremos no ya el significado de ser salvaje sino de volver a serlo: resalvajizarse.
Sólo los hombres son salvajes
La narrativa típica de volverse salvaje es la narrativa masculina acerca del retorno a la naturaleza, la del instinto de supervivencia que presupone un individualismo de autosuperación que lo fuerza a competir contra la maleza. El relato de John Krakauer, “Into the Wild”, es un típico ejemplo. El libro, llevado al cine por Sean Penn, cuenta la historia de Christopher Candless, un egresado universitario que apenas graduado en 1990 se aventura en una travesía hasta Alaska haciendo dedo, para finalmente desaparecer en la selva con una mínima reserva de alimentos, un libro sobre plantas comestibles y un rifle cargado. Ambos, Candless y las historias que la gente quiere contar sobre él, suponen un viaje dentro de la selva como un antídoto viril contra lo afeminado de la vida moderna; y en esta historia del hombre en la naturaleza, del “hombre oso” como lo definiera la película de Werner Herzog, nos topamos con una romántica y a la vez totalmente infantil oda a la lucha masculina por la supervivencia: Candless aguantó cien días para morir en soledad, enfermo, congelado y perdido.
La narrativa heterosexual del hombre solitario y de una masculinidad en busca de crudos desafíos y soledad en igual medida, encuentra su contraparte homosexual en Secreto en la montaña, que igual apela a los Hombres Oso, los tradicionales hombres solitarios del tipo de Christopher Candless, pero dándole un giro queer con la apropiada compañía masculina y logrando que el amor gay entre de otra forma en la comunión con el hombre y la naturaleza. Particularmente Ennis, en Secreto en la montaña, representa al sujeto masculino y silencioso, que se vuelve parte de la tierra, fusionándose con ésta con precisión, abandonando el lenguaje y las relaciones, y quien encuentra con Jack Twist una impredecible porción de deseo salvaje y conexión humana.
El prototipo de representación de mujeres en la salvaje naturaleza no ha hecho uso de esta tradición “supervivencialista”, una tradición de hombre blanco –de más está decir– plagada de relatos de conquista y violencia; en su lugar, generalmente se nos plantea a la mujer blanca como presencia contradictoria en la naturaleza. Se le otorga en la cultura del siglo XIX el símbolo de domesticidad, como marcador de tradición, virtud y pureza. Su lugar está en el hogar. Las mujeres dentro del marco de la naturaleza se presentan como nativas, y las blancas que se han vuelto salvajes se describen como inapropiadamente sexuales o masculinas (Calamity Jane, por ejemplo).
La masculinidad está en el aire
La obra de Cass Bird no intenta posicionar a la mujer en lo salvaje, ni de volverlas salvajes, ni de representarlas como salvajes: por el contrario, sus imágenes hacen uso del tradicionalismo de la naturaleza salvaje y racial, intentando forjar algo novedoso de la colisión entre cuerpos de mujer masculinos y el paisaje de naturaleza salvaje.
Una ancha espalda masculina enfrenta la cámara, siendo el cabello rubio trenzado el único indicio del género del cuerpo. Cuatro figuras varoniles miran reciamente a la cámara, la insinuación de senos en una de las figuras sugiere presencia de mujer, pero no sustentada en el porte, las expresiones faciales, la musculatura, ni las actitudes reflejadas y pasadas entre los cuerpos. Una figura varonil enfundada con enterito de jean mira fijamente la cámara desde una verde y frondosa arboleda, la cara abierta, la mandíbula cuadrada, el pecho marcado. Estas figuras no son niñas jugando a ser niños, ni niños jugando a ser hombres, ni machonas en vestidos, o simplemente cuerpos andróginos en la maleza. Estos cuerpos son símbolos, funcionan como letras sobre papel y tienen significado, pero no de forma obvia. No significan “el género es fluido” o “el género se volvió salvaje”. Expresan que los cuerpos se resignifican cuando se quitan la ropa, los contextos, los accesorios que maquillan a través y entre los cuerpos y las cosas, cuerpos y sociedad, cuerpos y paisajes.
Su decisión de vestir a sus modelos con vestidos de algodón en algunas fotografías pudo haber amenazado con estropear su merecidamente lograda masculinidad. Pero no, los vestidos, en concierto con sus cabellos revueltos y cuerpos semidesnudos, en realidad acaban por confirmar su masculinidad. Aquí, la masculinidad es la relación entre cuerpos. Aparece en el espectáculo de dos cuerpos forcejeando, de tres cuerpos jugando en el agua, de dos cuerpos escalando sobre cañas de bambú, de cinco cuerpos formando una perversa pirámide de animadoras. La masculinidad que circula entre estos cuerpos no se ancla al cuerpo asumido de hombre o mujer enfundados en ropajes masculinos sino que da un salto desde la imagen como un género emergente. La masculinidad se ha vuelto salvaje nuevamente.
El género, en el ámbito re-salvajizado que la cámara de Cass Bird encuentra y fabrica, emerge no sólo de los cuerpos, vehículos, refugios y ropas, sino que reside en todos los espacios que intermedian. Parte de la belleza de esta colección se desata por el silencio en medio del ruido, lo estático dentro del movimiento, el vacío detrás del marco repleto. Y así vemos los cuerpos, pero también su ausencia. También nos recuerda que el género es, en sí mismo, una serie de oposiciones entre presencia y ausencia, y sutil (y gentilmente nos incita a comenzar a leer las imágenes para otras interpretaciones, otras narrativas advertidas a medias). Si la lluvia pinta una figura sobre la madera, entonces se nos requiere ver al clima no como un telón para el cometido humano sino como espacio de arte, un erotismo barométrico. Intercambiando entre tomas de hermosos y lujuriosos colores con negros y blancos granulados, Cass Bird utiliza un amplio rango de métodos fotográficos para describir al género como contraste de sí mismo. ¿Qué significa esto? ¿Género como contraste? Significa que el género no es únicamente un asunto de blanco y negro sino un escenario matizado de claroscuros entre la musculatura y un vestido, la desnudez y un campo, verde y azul, luz solar y oscuridad, largas cabelleras y mandíbulas cuadradas, vapor y calor. Algunas de las imágenes muestran a los regenerados cuerpos como románticos y heroicos, pero otras reducen al cuerpo a sus funciones abyectas (orinando, forcejeando, transpirando). Las partes del cuerpo se vuelven salvajes en el contexto de que carecen de un marco normativo dentro del cual usualmente tienen sentido. Y así, mientras sabemos que estamos viendo “mujeres”, también sabemos que no estamos viendo mujeres.
Qué es ser salvaje
Salvajismo puede significar muchas cosas indomesticadas, feroces, azarosas, desencadenadas, animales, caóticas, descontroladas. Generalizando, en la era de la hegemonía mediática manipuladora, la era que Michel Foucault llamó “gubernamentalidad”, muy poco sobre lo humano puede reclamarse como salvaje. Según Foucault, en la Historia de la Sexualidad. Volumen 1. Una Introducción sugiere que médicos y abogados a fines del siglo XIX prestaron atención al sexo y al deseo, estudiándolos y catalogándolos con el propósito de domar los últimos remanentes de salvajismo que quedan en el humano. La parte nuestra que se siente indisciplinada, indómita, se ha transformado en una identidad, una modalidad, una subjetividad, y así lo que la modernidad denomina como deseo, es también llamado con muchos otros nombres, y canalizado en interacciones socialmente aceptables, con la esperanza de reducir el disturbio potencial que el deseo siempre despierta.
Estas fotos no reflotan ningún tipo de salvajismo premoderno, pero tampoco pretenden predecir una crisis de género post-urbana. La obra flota entre la memoria y la reconstrucción, soñando y temiendo, jugando y re-jugando. Efectivamente, como alguna vez remarcó Diane Arbus: “Nada será siempre como alguna vez dijeron que había sido”. Y es así que Bird no imagina a sus sujetos como salvajes, ni retornando a lo salvaje, o como aisladas en un Paraíso Ecléctico o como atracadas en un mundo perdido. Esto no es utopía, no es distopía, pero da la impresión de ambas. Los cuerpos están inmersos en agua pero no se bautizan, se pierden en un sauna de vapor pero no renacen, gotean con la lluvia pero no se lavan. Rewilding no es renacimiento, nos acerca un paso más hacia la ausencia.
Un cuerpo luciendo ruleros rosados en su cabellera se congela entre el swing del bate que el/ella realiza y la lata que el/ella golpeó. Sus ojos y los nuestros se enfocan sobre el objeto en movimiento; su mano queda a mitad de recorrido desde que golpeó la lata hasta llegar a cubrir su rostro como protegiéndose, todo al mismo tiempo. ¿Qué está ocurriendo en esta foto? Como ocurre con otras imágenes en este libro, este cuerpo queda atrapado entre la cruda materialidad del presente (ruleros plásticos, lata de cerveza) y la posibilidad de otra cosa de la cual ella pareciera percatarse en el espacio futuro hacia el cual golpeó el objeto. Varias de las fotografías de Cass Bird se desprenden de temporalidades, no congeladas en el tiempo, no perdidas en el espacio, pero señalizando hacia un mundo diferente que podríamos en realidad no reconocer como el futuro. Muchos teóricos queer se han interesado últimamente en temporalidad queer: Bliss Lim escribe acerca de paisajes de tiempo fantásticos repletos de espectros queer; Elizabeth Freeman habla de relaciones confundidas entre el pasado y el futuro, dentro de los cuales cesamos de seguir adelante desde el pasado, pero sentimos el tirón que continúa ejerciendo sobre noso-tros. Lee Edelman rechaza el futurismo de primera mano, considerándolo una herramienta del símbolo heteronormativo que constantemente acusa a lo queer de retrasado, atrofiado, estéril y chato. Y José Esteban Muñoz ha escrito sobre la utopía queer como una forma de “idealismo crítico” que la comunidad queer no se puede dar el lujo de abandonar. La gente queer se ve obligada a ocuparse de cuestionamientos sobre tiempo y espacio, fundamentalmente porque a menudo se las acusa de “anacrónicas” y “fuera de contexto”. La respuesta convencional a este tipo de caracterizaciones ha sido literalmente la de “visibilizarse” (insertarse dentro del flujo normativo de tiempo y espacio, y dentro de las geografías convencionales de identidad y ser).
El cuerpo que fija su mirada en la lata mientras ésta es lanzada desde su mano, es el mismo cuerpo que envuelve su larga cabellera con ruleros, incorporándose a la vez al cuerpo que batea en dirección a la arboleda, elevando su mano hacia la cámara, y dirigiendo su mirada al recorrido del proyectil, y soñando con lo salvaje. Los tiempos salvajes para los cuerpos queer en esta obra no apuntan a orgías ni a fiestas únicamente, aunque se nos proponga una fugaz mirada a los cuerpos jugueteando, descansando, en el sauna, acicalándose entre sí. Aquí, los tiempos salvajes son las temporalidades a las que las fotografías nos dan acceso, mostrando a rebeldes jóvenes veinteañeras jugando en medio del campo.
Las fotografías de Bird introducen los cuerpos en lo salvaje, para luego trazar el impacto de la presencia humana sobre el paisaje, y el paisaje sobre cuerpos humanos. Y mientras los bosques parecieran explotar de vitalidad, la gente también viene a embriagarse con lo salvaje, desbordando con agua, pis, alegría. Y en el medio de este furioso intercambio, del dar y recibir entre sujeto y objeto, entre figura y tierra, de pronto aparece dramáticamente una silla, solitaria y vacía en medio del bosque. Lo frenético se volvió espacio de reposo, lo que jugueteaba se volvió mortalmente serio, lo que se encontró ahora se perdió, y lo que era salvaje es salvaje nuevamente. Resalvaje. Resalvajizado.
Texto compartido de Página 12. Y traducido por Karen Bennett